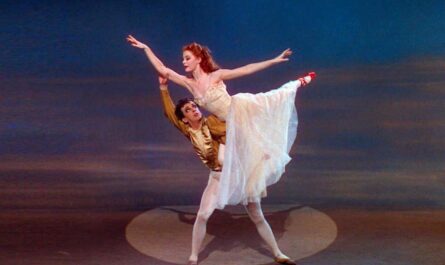Maya: No somos animales. Somos seres humanos. Tenemos derecho a una vida digna. Tenemos derecho a la salud, a la educación, a un salario justo. Sam: Y ellos nos quieren hacer creer que no tenemos poder. Pero sí lo tenemos, Maya. Cuando nos unimos, somos invencibles. Maya: Pero tengo miedo, Sam. Tengo miedo de perder mi trabajo, de no poder enviar dinero a mi familia. Sam: El miedo es lo que ellos usan para controlarnos. Pero la esperanza es más fuerte, Maya. La solidaridad es más fuerte.

Este diálogo, en Pan y rosas (2000) de Ken Loach (Reino Unido, 1936), abre este mapa de películas sobre migraciones en estos tiempos en los que como nunca en la historia de la Humanidad las personas están en tal movilidad, al mismo tiempo y con la fuerza que hoy es posible ver a lo largo del planeta. Hoy, cuando la policía migratoria de Trump expulsa sin miramientos a quienes –como Maya y Rosa, las dos hermanas mexicanas de esta película– trabajan para sobrevivir en Estados Unidos; cuando en Europa los cercos burocráticos y físicos se levantan, mientras el genocidio contra Palestina recrudece; cuando en países como Chile, los discursos y acciones contra migrantes se hacen cada vez más hostiles; y cuando la ternura y las luchas devuelven el rostro del colectivo –como en la misma película, activado por la conciencia de Sam– casi como única salida para hacer frente al odio institucional y cotidiano.
En 2023, Loach vuelve a plantear el tema en El viejo roble, filme sobre quienes han huido desde Siria buscando refugio en Reino Unido. Aquí, nuevamente, las luchas sociales son las mismas de la clase trabajadora, solo que el cineasta se encarga de enrostrar que es necesario verlas cuando el simulacro de la diferencia cae:
TJ (el dueño del pub): Llevamos años viendo cómo esto se desmorona. Las minas cerraron, la gente se fue. Pensamos que no había esperanza. Y luego llegaron ellos. Yara (una de las refugiadas sirias): Nosotros también lo perdimos todo. Nuestra casa, nuestra familia. Pero no la esperanza. Siempre hay que tener esperanza. TJ: Es fácil decirlo cuando uno no ha visto cómo se muere su pueblo. Aquí la gente está enfadada, tiene miedo. Yara: El miedo nos hace hacer cosas estúpidas. La compasión… la compasión nos hace fuertes. Necesitamos encontrar lo que tenemos en común, no lo que nos separa.
La industria cultural, mediante todo tipo de obras como las cinematográficas, tiene el poder de la representación, de movilizar valores y emociones, activar conciencias o adormecer hasta callar crímenes instalados frente a los ojos. Mirar es una invitación a habitar las imágenes, ya sea desde la ficción o la no ficción, donde cada gesto, sonido, música, enfoque, permite traspasar las propias subjetividades y asistir al acontecimiento de la vida y la muerte que reverbera en cada escena.
Esta selección no es azarosa. Más bien es parte de las clases que cada año trabajo con mis estudiantes de Periodismo y de Cine y Televisión de la Universidad de Chile como parte de esa extrema necesidad de hurgar en los silencios, en las formas de hacer de mujeres como Marjane Satrapi en su cómic autobiográfico Persépolis, derivado en película de animación. Ahí, el diálogo con su abuela, antes de salir de un convulsionado Irán siendo una adolescente, es clave:

Marjane: Abuela, tengo miedo. Dejo todo aquí. Mi vida, mi familia…Abuela: Sí, mi niña. Es un salto al vacío. Pero a veces, es el único modo de encontrar un lugar donde puedas ser tú misma. Donde tus ideas no sean un crimen, y tu libertad no sea un susurro. Marjane: ¿Pero qué pasa si no encajo? Si soy demasiado… diferente? Abuela: Serás diferente. Y eso es tu fuerza. Lleva contigo lo que eres, tus raíces, tu historia. Pero también abre tu corazón a lo nuevo. A las nuevas personas, las nuevas ideas. La migración no es solo dejar un lugar; es también construir uno nuevo dentro de ti, dondequiera que vayas. Marjane: ¿Y si me olvido de quién soy? Abuela: Nunca. Tu hogar está en tu corazón, Marjane. Y las personas que amas, aunque no estén físicamente, siempre caminarán contigo. El mundo es grande, mi pequeña. Ve y encuéntrate en él.
He visitado mil veces este diálogo desde el estreno de la película, en 2007. Mil veces porque resuena en mi propia historia, que es solo una anécdota entre las de millones de personas que han debido cambiar de ciudad, país, continente, idioma, para sostener la vida de los más diversos modos. Mil veces, y más hoy cuando el odio se disemina en imágenes de dos segundos y, a lo más, un minuto. La crisis de la representación es la crisis de esa Humanidad esquiva que cierra fronteras y, al mismo tiempo, recurre a puntos de escape donde siempre se recurre al colectivo, por lo menos en el montaje y los planos de las películas que sugiero recorrer.
En una primera revisión, la búsqueda puede iniciar así: Minari (Lee Isaac Chung, Estados Unidos, 2020), nominada al Oscar a Mejor Película, cuenta la historia de una familia surcoreana que busca el sueño americano cultivando verduras en una granja de Arkansas en los años 80. De los últimos años también está Flee (Jonas Poher Rasmussen, 2021), documental animado que narra la historia de un hombre que huye de Afganistán como refugiado y del secreto que ha guardado durante 20 años. Fue nominado a tres premios Oscar (Mejor Documental, Mejor Película Internacional y Mejor Película Animada). Se suma un filme muy duro sobre la trampa y cementerio en que se ha convertido el mar que separa África de Europa, Mediterráneo (Marcel Barrena, España, 2021), basada en hechos reales, que cuenta la historia de socorristas catalanes –de la organización Open Arms, a quienes admiro por el arrojo y convicción- que se trasladan a Lesbos (Grecia) en 2015 para ayudar a salvar vidas de migrantes en el mar. Y otra es Adú (Salvador Calvo, España, 2020), que cruza relatos sobre la migración africana hacia Europa y ganadora de cuatro Premios Goya.

Es importante que cada filme sobre migración y refugio reconozca la movilidad humana como un derecho, que ponga en crisis las fronteras, que muestre ese viaje sin romanticismos ni candidez, que haga sentir ese vaivén entre la subjetividad, la emoción, la razón y los abismos geopolíticos en juego. Así pasa también con Frontera verde (Agnieszka Holland, Bélgica, 2023), donde se explora la crisis humanitaria en la frontera verde entre Bielorrusia y Polonia, o en Marea humana (2017),documental del artista y activista chino Ai Weiwei que explora la crisis global de refugiados en 23 países.
Ese movimiento alcanza a la niñez y adolescencia en películas como Capernaum (Nadine Labaki, El Líbano, 2018),nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, que narra la historia de un niño libanés de 12 años que demanda a sus padres por nacer y no hacerse cargo, huyendo hacia la posibilidad de un refugio hacia ese sueño que, sabemos, muchas veces solo implica saltar a otro infierno como ocurre en La jaula de oro (Diego Quemada-Díez, Guatemala-México, 2013), sobre un grupo de adolescentes guatemaltecos que viajan a través de México sobre La Bestia, ese famoso tren que surca la cicatriz de la pesadilla hacia Estados Unidos.
Cuando se trata del Sur-Sur, Atlántico (Mati Diop, 2019), película senegalesa, que narra desde lo social y lo fantástico la historia de una mujer que espera al amor tragado por el mar, nos sumerge en un mal sueño como sucede en Volver a casa (2019), donde el viaje de años termina con la deportación hacia el desarraigo en el México del extrañamiento. En este punto conviene buscar El proceso (2023)sobre un caso de deportación entre Chile y Perú, cuando la frontera invisible es la más hostil a veces. Ese tránsito del regreso también aparece en La vaca que cantó una canción sobre el futuro (Francisca Alegría, Chile, 2022) sobre una mujer que regresa a Chile desde Alemania, sintiéndose más lejos que cerca de enraizarse.

Aquí es necesario detenerse en tres películas de las pocas ambientadas en tierras chilenas cuyo eje central sea la migración. Pareciera que la hipersubjetividad sigue ganando espacios a ese cine social que tanta falta hace, por eso destacan las que siguen en esta lista, puesto que avivan preguntas sobre crueldad, política, esa ternura extraña, el humor y el goce, el racismo y la xenofobia, la clase y el sexismo.
Una de las películas es Lina de Lima (María Paz González, Chile-Argentina, 2019), donde se aborda la vida de una peruana, trabajadora de casa particular en Chile que cada año viaja a Lima a ver al hijo que ha criado a distancia; la misma distancia que la lleva al vacío y la reconstrucción; el filme, en el marco de un género, el musical, funciona muy bien para identificar tragedia de comedia. Otra, tan significativa como cruda es Perro Bomba (Juan Cáceres, Chile, 2019), en la que un joven haitiano sufre este país y su racismo; la crudeza y asfixia se sostienen mediante la opción de filmar en 4:3, proporción de ancho y alto que encierra junto al protagonista.
Y por último, un filme en creole, un viaje en muchos sentidos. Wilner Petit-Frère construye un boletín de noticias con el que recorre nuestras miserias y sus deseos de una vida que no sea habitable para ser criminalizada o victimizada. Su voz en la película Petit-Frère (2018) es el mejor epílogo para este mapa, un punto que nadie debiese saltarse cuando sabemos que el poder de las imágenes puede condenar o dignificar.
Wilner (voz en off): ¿Que quién es Petit Frère? En mí hay varios ‘yo’. Un predicador, un activista social, un animador, y un vendedor. Aquí en Chile, a veces parece que el inmigrante es como un marciano. Viene de otro planeta. Pero en verdad, no lo es. Nosotros venimos de nuestra tierra con sueños, con ideas. Con lo que somos. Y cuando llegamos aquí, queremos construir. Queremos vivir, trabajar, ser parte de algo. Pero el ‘otro’ no siempre nos ve así. Nos ven como un problema, una sombra, algo que no encaja. Mi boletín… es una forma de decir: ‘Aquí estamos. Tenemos voz. Tenemos historias. No somos solo manos para trabajar. Somos personas’. Queremos que nos conozcan de verdad. Que entiendan que nuestras vidas también son importantes, que nuestra esperanza es la misma que la de cualquiera. PP
Nota de la Edición:
Este recorrido es una invitación de la autora, docente de la FCEI y Coordinadora Académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, de la Universidad de Chile, para entrar en el tema migratorio desde lo sensible, el cine, con filmes que es posible encontrar en diversas plataformas de streaming, tanto gratuitas como de pago.