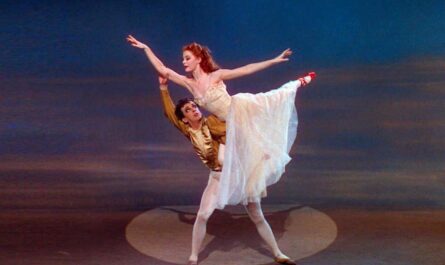Estrenada en octubre de 1945, Roma, ciudad abierta (Italia, Roberto Rossellini) despertó un casi inmediato interés en el público local, pero también en el internacional. Tras ser presentada en Nueva York, la revista Life, la de más circulación en Estados Unidos, sentenció: “La mayor parte de los espectadores reencontrará en esta película esa parte de nobleza que Italia había perdido bajo Mussolini”. A menudo el mencionado comentario ha sido utilizado para justificar el neorrealismo como la mejor estrategia italiana para ser perdonada por su aventura bélica. Un crítico de aquellos días profetizó que las nuevas generaciones recordarían la guerra, no por haberla vivido, sino que por haber visto Roma, ciudad abierta.
Porque pocas películas realmente grandes surgen de encrucijadas históricas que aún no definen lo que vendrá. Menos común todavía es que retraten el momento de una derrota y del perdón, con mínimos recursos y máxima eficacia, todavía vigentes.
En 1945 el mundo era casi inimaginablemente diferente. El cine no dependía de trucos, superhéroes ni galaxias lejanas y algunos intérpretes se parecían tanto a la gente que se confundían con ella. El Papa todavía era tan sagrado que casi no podía aparecer públicamente pisando el suelo. Alemania, Japón e Italia vivían la mayor derrota de su historia. Detalle importante: la gente leía mucho e iba al cine.
En el mapa de la cultura universal aparecía por primera vez un lugar difícil de imaginar para la mayoría letrada como fuente de alta literatura: una sudamericana ganaba el premio Nobel. No ha vuelto a suceder.
Europa estaba muy deteriorada y sufría un hambre nada de metafórico: estaba casi a oscuras (lo estaría por una década) y con su infraestructura vial destruida.
Aun así todos los caminos, realistas e imaginarios, seguían llegando a Roma.
UNA SOLA VEZ
La historia de la realización de Roma, ciudad abierta (Roberto Rossellini, Italia, 1945) es digna de una película, o de varias. De hecho ha servido para la escritura de una novela: Celuloide de Carlo Lizzani. Como gesto fundacional admite perspectivas diversas, interpretaciones, manipulaciones y mistificaciones. Después de todo se trata de una obra que cristaliza en forma casi definitiva lo que las sociedades asumen como memoria consensuada y también los ritos sociales que la seguirán manteniendo vigente, para extraer de ahí las enseñanzas que debieran, hipotéticamente, evitar repeticiones inútiles. Pero ¿habrá alguien que no haya tropezado de nuevo con el mismo peñasco?
El escritor y estudioso del cine italiano Mario Verdone (1917- 2009) recordaba este mismo concepto cuando asistió de joven como figurante en una escena de este filme. En ella Pina, la protagonista, descubre que su amante ha sido capturado por los nazis y es conducido a un camión con destino funesto. Pina, interpretada con entrega extraordinaria por Anna Magnani —a la sazón pareja sentimental de Rossellini y conocida por sus programas de radio, más que por sus películas anteriores— debía correr tras el camión gritando el nombre de Francesco y una ráfaga de metralleta la detendría para siempre.
Como Rossellini daba a la actriz instrucciones muy precisas y, quizás, demasiado detalladas y ella explotó diciendo “¡ya entendí! Roberto, preocúpate que funcione la cámara, que puedo morir por ti una sola vez”. Partió el camión y la Magnani corrió con tal ímpetu que alcanzó al camión antes de lo calculado. Hubo que repetir la escena. Esta vez ella fue alcanzada por la ráfaga de la metralla y la actriz se dejó caer contra el pavimento. Cuando la levantaron del suelo sangraba por varias partes: se había azotado contra los adoquines. Verdone recordaba que el niño que hacía del hijo del personaje creyó que de verdad estaba muerta y sufrió un ataque de llanto tal, que Aldo Fabrizi, que interpretaba al cura, intentó calmarlo. Todo eso fue filmado y es, sigue siendo, uno de esos momentos del cine imposibles de olvidar. Lejos de todo patetismo y victimismo, el relato continuará manteniendo distancia y reverencia por los hechos descritos apenas unos meses antes de ser filmados.

Un detalle que suele pasar inadvertido por historiadores del cine: Fabrizi era una gran estrella en aquella época, además de ser un convencido fascista y uno de los actores favoritos de Mussolini. Todavía anciano, cuarenta años después, nunca faltaba a la misa anual que se celebraba en memoria del dictador. ¿Qué hacía entonces en una película como ésta? Pues pagando un favor que le debía a un joven periodista llamado Federico Fellini quien, junto al escritor Sergio Amidei, habían vivido la experiencia de esconderse en un departamento abandonado durante un allanamiento y habían escrito el guion junto a Rossellini. Pero además Fabrizi estaba de acuerdo con la historia que la película narraba y el personaje que encarnaba, el del sacerdote, un caso ocurrido unos meses antes de iniciarse la filmación de la película. Fabrizi no era un fanático, aunque fuera fascista. Gracias a su presencia en el reparto es que la película se pudo realizar. Volvería a colaborar con Rossellini en Francisco, juglar de Dios.
SE NOTA POBREZA
Puede que sea uno de los mayores logros costo-beneficio que se haya conseguido nunca. Esto despertó el interés de un productor estadounidense que, ocasionalmente vestía uniforme militar, pero que no había dejado en casa la calculadora de su oficio y de su identidad nacional. Su aporte se sumó al dinero, mínimo la verdad, que para la realización provino de varios bolsillos individuales, que Rossellini supo estrujar con su proverbial capacidad para reunir dinero y hacerlo evaporarse en películas que muy rara vez fueron un éxito comercial, pero que dieron cuenta de lo que el siglo XX europeo fue capaz de propinarse para alcanzar la cumbre del auto lesionismo.
Los aliados estaban bien informados sobre la ubicación de los estudios cinematográficos de Cinecittà, los más grandes del mundo y uno de los logros con los que Mussolini convenció a Italia de que ya estaban en condiciones de crear un Imperio Romano 2.0. El propio Duce actuó en una película romántica en la que personalmente arreglaba los problemas de la pareja, les permitía pasar una noche juntos para enviar al joven soldado a la mañana siguiente a combatir en algún lugar del África del Norte.
Las dimensiones de la industria cinematográfica italiana ya eran una competencia capaz de poner en problemas a Hollywood. En aquella época, Cinecittà estaba separada de la ciudad y por lo tanto, la sospecha de que sirvieran de escondrijo de material militar hizo que la aviación aliada la bombardeara, sin colocar en riesgo monumentos famosos. Eso ocurrió entre 1943 y 1944. La destrucción fue muy eficaz y la década de millonarias inversiones técnicas destinadas por el régimen fascista quedó en ruinas. Dentro de los estudios, había sólo escenografías, vestuario y laboratorios. La industria cinematográfica italiana quedó en harapos.
Cuando las tropas anglo-estadounidenses entraron en Roma, no había cámaras locales que registraran el magno evento. La dificultad de obtener material negativo, que antes provenía de Alemania, la escasez de energía eléctrica, de elementos de laboratorio y a veces de algo tan básico como el agua potable, hizo que la idea de Rossellini de filmar un relato sobre lo que sucedía a su alrededor fuera visto como el delirio de un espíritu sensible afectado por la tragedia bélica. Era exactamente eso, pero que dio finalmente una película que hizo virtud de sus límites y belleza de sus inevitables defectos.
Y que era lo que el momento necesitaba para verse reflejado.
“LA HISTORIA DE UN CURA…”
Así describió Rossellini, en aquellos años, lo que iba a contener la película . Su interlocutor era Vittorio de Sica (1901-1974), futuro consuegro del antes citado Mario Verdone, y que transmitió para la historia la escueta descripción de lo que sería un hito del siglo XX.
La historia de un cura que resume toda la tragedia de la peor de las guerras, pero que es capaz de contener también la belleza de una situación límite, en la que la humanidad se redime a sí misma al no aceptar perder el gusto de vivir. La historia de un cura, en Roma, al que no le basta rezar, aunque nunca deja de hacerlo.

Treinta años después, en Sudamérica, una historia semejante parecía tan vigente, que fácilmente su proyección pública podría ser considerada un delito. Había muchos curas que no solo rezaban, quizás movidos por el ejemplo de aquel que tan entrañablemente Rossellini supo colocar en el centro de este cruce de historias —a veces políticas, otras amorosas, también familiares y finalmente religiosas— que tuvo el ímpetu de darle imagen a un colectivo de anónimos individuos unidos por la necesidad de dignificar la vida, que una humanidad extraviada en sus ambiciones transitorias, fue capaz de ultrajar a niveles planetarios.
La escena final de los niños repartiéndose por la Ciudad Eterna, con la cúpula de San Pedro al fondo no requiere comentarios, únicamente hacerle espacio entre las imágenes definitorias y repetidas de nuestros tiempos, en la que los niños siguen esperando alguna salvación de alguna parte que les conceda el derecho al crecimiento pleno. ¿Será necesario recordar a otros niños de más reciente memoria?
UN FILME COMO SEMILLA
Con sus irregularidades y divagaciones, la película parece condensar las novedades estructurales de la narrativa del cine de género, la estética del documental y, por otro lado, la anulación de los énfasis, que anuncian toda la narrativa exploratoria de las incertidumbres contemporáneas.
Rossellini no se detiene a lamentar la atroz injusticia de los hechos, sino que los constata sintéticamente y luego se vuelve a la exploración de otro derrotero posible, al que nunca se anticipa y por el que nunca se sitúa por encima del mundo físico. La muerte de Pina es brutal pero, antes de transcurrido un minuto de metraje ya es pasado: la lucha continúa. No hay victimismo ni análisis en el encadenamiento de los hechos, hay acción física, material, concreta. Quizás habría que agregar que todo eso existe sobre un entramado de trascendencia espiritual.
Nada hay más lejos en esta película que esas vidas de santos de la Resistencia, que los sistemas ideológicos aman para justificarse y victimizarse. Quizás de ahí viene la contundencia verídica de todos los personajes. Es cierto que nazis y fascistas son presentados en sus trazos más gruesos. Además, eran personajes que requerían actores no fácilmente encontrables en aquel momento. Pero su esquematismo es compacto y homogéneo, lo que permite agruparlos en un significado similar para todos. Los individuos son los que no aceptan el estado de cosas, pero la repartición de responsabilidades y la ausencia de momentos cumbres, excepto el final, claro, es lo que indica una ruta futura para la narrativa cinematográfica más creativa y arriesgada de los próximos decenios.
El cine abierto de Antonioni, Pasolini, Godard, Tarkowski, Visconti, Fellini, Rocha, Littin, o Ruiz se nutrirán de las exploraciones de Rossellini. No debiera extrañar que los grandes cineastas iraníes lo tengan de obligada referencia.
Si bien las circunstancias históricas ayudaron a que la película alcanzara la plenitud de sus posibilidades, conviene recordar que Rossellini venía preparándose para este salto cuántico desde sus obras anteriores, supuestamente hechas para exaltar el heroísmo fascista, pero que vistas hoy no resultan contener nada de aquello que el cliente, productor del régimen, supuestamente esperaba. La nave blanca, El piloto regresa, El hombre de la cruz componen su trilogía de la guerra, que en nada aparece contradictoria con el estilo despojado, sobrio y casi neutral que Roma, ciudad abierta exhibe. Es como si esas películas hubieran preparado, afinado y finalmente expulsado de sí a un cineasta iluminado, transfigurado por la experiencia del vientre de la ballena, como la llama el mitólogo Joseph Campbell, indicando con ello el aprendizaje sobre la base de una dura experiencia gracias a la cual la mirada se va depurando, desde la eficacia transparente de la transmisión correcta de la anécdota, hasta los umbrales de la pura abstracción de las formas del cine moderno.
Rossellini supo hacer un recorrido realista y figurativo, material y físico, desde las profundidades de una ideología dirigida al desastre autodestructivo, hacia la iluminación emocional, hacia la redención de sus personajes, principalmente femeninos, (Stromboli, Europa 51, Viaje a Italia, Santa Juana en la hoguera) en los que el sacrificio ritual (El general della Rovere) culmina en una ascensión redentora, más allá de la materia.
Casi sin quererlo, con o sin contradicciones, improvisando, intuyendo, olfateando, buscando con estudio y método, dejándose llevar por las corrientes subterráneas de lo arcano, Rossellini se adentró en bosques narrativos en los que fue dejando caer los guijarros que señalarían un rumbo posible al cine por venir.

NUNCA EN MISA
La lectura católica de la obra de Rossellini ha causado más de alguna polémica y ha servido generosamente para hacer hervir discusiones ideológicas, casi siempre ya agotadas. Quizás fuera lo moral lo que más frecuentemente motivara sus relatos. Es por eso que el comunista y el católico tienen diferencias, pero no oposiciones. Tal vez sería eso mismo lo que hizo repercutir la película de modo tan evidente en tantos públicos distintos.
Entre los espectadores célebres que aplaudieron la película en aquellos años estaba la reciente ganadora del Oscar, la rutilante estrella sueca Ingrid Bergman, la que ignorando las dimensiones planetarias de su imprudencia, le escribió una carta para ofrecerse como actriz suya de algún un futuro proyecto. Ese sería Stromboli.
En cierta ocasión Isabella, la hija de ambos, recordó la actitud respetuosa del cineasta dentro de las iglesias o frente a los objetos de culto: “pero no era la de un creyente, sino que la de quien veía representado ahí el cruce entre lo humano y lo misterioso”. Su cultura, de cualquier forma, era completamente católica y todos sus referentes estéticos provenían de ahí. También sus esperanzas futuras en las posibilidades de lo humano. La síntesis era su figura retórica más recurrente: “Chile es donde se conjugan Oriente y Occidente y de ese choque surgirá el hombre nuevo que chorreará a todo el resto del planeta” dijo en una conferencia después de haber invertido convenientemente un mapa mundi.
François Truffaut lo definió certeramente: “… no era un activista, ni un hombre ambicioso, más bien era un curioso, uno que se informaba y que se interesaba en los otros mucho más que en sí mismo”.
UN RECUERDO DE PELÍCULA
Treinta y tantos años después. En aquel tiempo los árboles eran gruesos y permitían esconderse tras sus troncos. Es verdad que era un poco anticipable como recurso, pero era útil para asegurarse que la entrada del solemne edificio no presentaba amenazas ni obstáculos.
Estaba oscureciendo y eso ayudaba a disimularse. Pero después de un rato de observación compartida (habían otros observadores detrás de otros árboles) uno cruzaba la calle con aire despreocupado e ingresaba al elegante edificio silencioso e iluminado con conveniente funcionalidad. Todos dábamos la impresión de no conocernos. Se llevaba mucho esa costumbre nueva.
Dentro era confortante y muy del nuevo estilo, y hablar de banalidades que no tuvieran que ver con la circunstancia era un inútil intento de auto disimulo por si pasaba algo. Cuando se agotó el repetido recurso de observar las esculturas del bello patio central cubierto, se nos pidió pasar al salón donde sería la presentación. Casi en absoluto silencio el salón se repletó, mientras un desatinado comentó en tono chistoso: “¿por dónde meterán el gas aquí?”
Después de una breve presentación de circunstancias, la ansiada oscuridad se apoderó de todo el espacio mientras el sonido de motoneta de la proyectora anunciaba la ansiada proyección de Roma, ciudad abierta, en Santiago, ciudad encerrada por mallas invisibles de sospechas y miedos.
Ha sido de esas veces en que la frontera entre pantalla y realidad se diluyó en la conciencia de estar asistiendo a una representación de algo presente, pero que requería la confirmación aquella que designamos justamente como re-presentación.
Tanques con militares encargados de mantener un desorden establecido por la violencia. Una población que tácitamente admite la necesidad de mentir a esos militares, a veces a golpes de sartén, otras resistiendo a la atrocidad de una tortura. El ansia de defender la vida a costa de incluso perderla. El martirio, el amor, la infamia, la niñez, la pobreza.
Todos materiales que entraban y salían de la película para mantener viva la esperanza de que a la salida del noble y elegante Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile, no estuvieran esos militares. Miedo, pero sí esa esperanza de que luego el presente sería historia.
Los niños que al final se repartían por la Ciudad Eterna, seguían haciéndolo en otra ciudad, en otro hemisferio, pero resistiendo de la misma manera a un mal social repetido.
A la salida uno miraba a un lado y otro con prudencia antes de aventurarse a la calle. No había soldados esperándonos, pero sí la misma inquietud solapada entre los árboles del parque. Varios silbaban la misma melodía de los niños de la película. Unos pocos años antes por ahí había caminado también Roberto Rossellini (1906-1977).
¿Será que la historia es un error que se repite? Es la pregunta que se hacía medio siglo después Nanni Moretti visitando los mismos parajes. PP
Roma, ciudad abierta (Roma, città aperta). Dirección: Roberto Rossellini. Guion: Sergio Amidei, Alberto Consiglio, Federico Fellini, Roberto Rossellini. Reparto: Aldo Fabrizi, Anna Mangani, Marcello Pagliero, María Michi, Vito Annicchiarico, Francesco Grandjacquet. Fotografía: Ubaldo Arata. Montaje: Eraldo da Roma, Jolanda Benvenuti. Música: Renzo Rossellini. Producción: Giuseppe Amato. Drama. Duración: 100 min. Italia, 1945. Disponible aquí.